Mas no por ello ignoramos
que también el odio contra la vileza
desencaja al rostro,
que también la cólera contra la injusticia
enronquece la voz. Sí, nosotros,
que queríamos preparar el terreno a la amistad
no pudimos ser amistosos.
Ramón Campderrich Bravo
Un nuevo relato de la muerte de Yugoslavia
[Comentario de Y llegó la barbarie. Nacionalismos y juegos de poder en la destrucción de Yugoslavia, José Ángel Ruiz Jiménez, Ariel, Barcelona, 2016, 455 pp.]
El que tenga oídos para oír, que oiga.
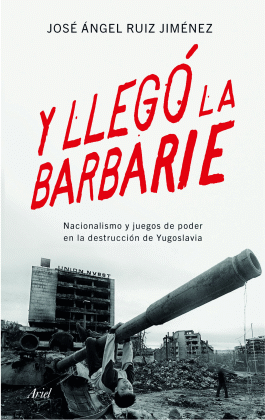 Quien esté interesado en los procesos de desintegración traumática de estados en general y en la descomposición de la antigua Yugoslavia en particular encontrará en este libro un magnífico instrumento de análisis. De hecho, la lectura del ensayo de Ruiz Jiménez, complementada con la de las dos obras clave de Francisco Veiga sobre el tema de las guerras balcánicas de los años noventa, La trampa balcánica y Slobo. Una biografía no autorizada de Milošević, permite hacerse una idea bastante precisa, completa y fiable del asunto.
Quien esté interesado en los procesos de desintegración traumática de estados en general y en la descomposición de la antigua Yugoslavia en particular encontrará en este libro un magnífico instrumento de análisis. De hecho, la lectura del ensayo de Ruiz Jiménez, complementada con la de las dos obras clave de Francisco Veiga sobre el tema de las guerras balcánicas de los años noventa, La trampa balcánica y Slobo. Una biografía no autorizada de Milošević, permite hacerse una idea bastante precisa, completa y fiable del asunto.
El ensayo de Ruiz Jiménez se ocupa fundamentalmente de cuatro cuestiones: 1) los antecedentes internos de las guerras yugoslavas de la década de los noventa del pasado siglo; 2) el desarrollo de los conflictos armados en el espacio de la antigua Yugoslavia; 3) la implicación internacional en la génesis, enconamiento y resolución provisional de dichos conflictos; y 4) la situación de las distintas sociedades de la antigua Yugoslavia tras la guerra. A continuación intentaré exponer en forma de relato las tesis más destacadas del autor en torno a estas cuatro cuestiones. Aunque prescindiré en las siguientes líneas de las usuales referencias al autor, se ha de entender que reflejan las ideas de José Ángel Ruiz Jiménez, según la interpretación que de su obra se ha hecho aquí.
Como es sabido, el estado yugoslavo, cuya forma estatal inicial era la monarquía constitucional, fue el producto de la combinación de la victoria serbia en la primera guerra mundial, en tanto que país integrado en el bando de las potencias aliadas, y la disolución del viejo Imperio Austro-Húngaro [1]. La Yugoslavia monárquica acabó con la invasión nazi de primavera de 1941, que dio lugar, entre otras calamidades, a un estado genocida croata aliado del Tercer Reich responsable directo del asesinato de cientos de miles de serbios y judíos. Tras la liberación en 1945, protagonizada por un movimiento partisano comunista multiétnico, el estado yugoslavo fue restablecido con las mismas fronteras, en líneas generales, que había tenido su estado predecesor. El nuevo estado se constituyó como ‘democracia popular’. Esta ‘democracia popular’ no otra cosa que una dictadura de partido único liderada por el héroe de la liberación yugoslava, Josip Broz, alias Tito. La estatalización de la economía fue mucho menor que la que caracterizó al modelo soviético, pues las empresas ‘autogestionadas’, formalmente de titularidad popular en lugar de estatal y de gestión autónoma, tenían más peso económico que las estatales propiamente dichas. Además, Yugoslavia rompió con el Pacto de Varsovia, lo que le ayudó a mantener buenas relaciones con Europa occidental. Pero al igual que la Unión Soviética postestalinista, incluso en un grado mayor, el proyecto político titista pretendía combinar la construcción de una identidad nacional yugoslava fuerte con el reconocimiento o el fomento políticos, según los casos, de identidades nacionales de nivel subestatal. Se consideró que esta era la vía adecuada para neutralizar la desconfianza que entre la población no serbia de Yugoslavia había generado la excesiva centralidad de Serbia en la experiencia del primer estado yugoslavo y para superar los odios asociados a la colaboración croata con la Alemania nazi. Se diseñó y puso en práctica un estado federal, conformado por seis repúblicas federadas ―Serbia, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina― y dos provincias autónomas dentro de Serbia, Kosovo y Voivodina. La más homogénea de estas entidades territoriales desde el punto de vista cultural (étnico, en el sentido antropológico del término) era Eslovenia y la menos homogénea, Bosnia-Herzegovina, donde convivían tres grupos principales: croatas, serbios y ‘musulmanes’ o ‘bosníacos’ y los matrimonios mixtos sólo eran habituales en las ciudades. Las presidencia federal era en teoría rotatoria, si bien la autoridad de Tito nunca fue cuestionada por el establishment político. El partido comunista (más tarde denominado Liga de los Comunistas Yugoslavos) estaba igualmente federalizado. Las diferencias en cuanto a nivel de vida entre regiones eran notables y venían de antes de la guerra, siendo la república más rica Eslovenia y Kosovo la región más pobre del país. El gobierno federal puso en práctica políticas de distribución de la riqueza entre las repúblicas y las provincias autónomas, pero la gestión de los fondos correspondía a éstas y no al gobierno federal, con las consiguientes corruptelas entre las administraciones regionales.
La constitución de 1974 reforzó aún más los poderes de las repúblicas federadas y de las provincias autónomas: la federación se quedó sólo con las competencias de defensa exterior, moneda y relaciones exteriores y todo lo demás pasó a las repúblicas federadas, incluyendo la administración de los OT/TO, los planes y arsenales dispuestos para una eventual lucha partisana contra una posible invasión soviética, amén de la policía ―sólo los servicios secretos eran federales―. Se reconoció las repúblicas, por si todo lo anterior fuera poco, el derecho de secesión. Hasta el tribunal constitucional estaba federalizado, formado por representantes de las diversas repúblicas y con presidencia rotatoria. Las encuestas oficiales obligaban a definirse a los ciudadanos como eslovenos, croatas, serbios, montenegrinos, macedonios, bosnios o yugoslavos y sólo una exigua minoría escogía esta última opción. Lo único que mantenía la coherencia del sistema era la figura de Tito, la doctrina política oficial comunista y los préstamos occidentales.
En la década de los ochenta, la situación empezó a degradarse muy rápidamente. El endeudamiento creció, los préstamos occidentales empezaron a reducirse y el monopolio político-ideológico del partido a resquebrajarse y perder crédito. Los factores exteriores jugaron un papel crucial en esos fenómenos. Yugoslavia había gozado de una línea de crédito generosa procedente de Occidente a causa de su posicionamiento antisoviético durante la Guerra Fría. Esa línea de crédito fue positiva para la economía yugoslava, pero como consecuencia de las vicisitudes económicas de los años setenta, ésta comenzó a tener problemas para refinanciar su deuda. Tuvo que acudir a las instituciones económico-financieras internacionales y aceptar algunas medidas de ajuste neoliberales (todavía muy limitadas, de todos modos) con efectos negativos en las políticas de redistribución internas. Peor aún fue el creciente desinterés de Occidente en mantener su generosidad económica para con los yugoslavos a medida que se iba descubriendo la ruinosa situación de la URSS y el tigre de papel en que se estaba convirtiendo el Pacto de Varsovia. La financiación externa se redujo a mínimos. En cuanto al resquebrajamiento y pérdida de crédito de la ideología oficial comunista, Yugoslavia, a pesar de no formar parte del Pacto de Varsovia, pasó por el mismo proceso de acartonamiento-desencantamiento ideológico y hastío hacia el antiguo régimen ‘socialista’ en un contexto de relajación del terror policial generalizados ―cuyo punto de partida estuvo en la mismísima elite política de ese régimen― que el resto del espacio de dominio o influencia soviético.
Por aquel entonces, casi todo el poder político efectivo, dada la radical federalización del estado y el partido comunista yugoslavos, estaba en manos de las burocracias de las repúblicas, y el factor cohesionador de la figura de Tito había desaparecido con su muerte en 1980 (el resto de los viejos líderes de la guerra partisana paneslava de 1941-1945 también habían muerto o se habían retirado con el paso del tiempo). Dado el carácter rotatorio anual de la dirección del gobierno federal, cuyos miembros, además, eran los representantes en él de los cinco gobiernos federados y los dos provinciales, el fin del sistema de partido único por la aparición de nuevos partidos, por lo general, nacionalistas, y la creciente autonomización de las ligas comunistas de cada república de cualquier aparato central, la única entidad capaz de forzar la continuidad de la Yugoslavia titista era el ejército (JNA), una entidad, obviamente, no federalizada. Pero el JNA carecía de tradición golpista y no estuvo nunca dispuesto a imponer una dictadura militar o civil dependiente de militares.
En los años ochenta, los líderes de las ligas comunistas en proceso de disolución de cada república y de los gobiernos regionales tuvieron que empezar a buscarse una nueva fuente de legitimación para conservar el poder o medrar en la vida política en medio de una intensa crisis económica y de valores. Como ocurrió en tantos países del antiguo Pacto de Varsovia, en los cuales el liderazgo postestalinista había creado o reanimado por prejuicios ideológicos y conveniencia política gran número de nacionalismos subestatales creyendo poder domesticar la fiera, esa fuente de legitimación fue el nacionalismo excluyente, una herramienta muy socorrida para afrontar crisis de legitimación. Y puesto que desde la salida de escena de la vieja guardia titista, el gobierno federal estaba de hecho en manos de los dirigentes de las repúblicas y ningún impulso de un nacionalismo yugoslavista podía esperarse de él, la clase política de cada región se dedicó a explotar la supuesta identidad nacional de su región. Ha de tenerse, en cuenta, por otro lado, que los medios de comunicación de masas en la Yugoslavia de los ochenta eran técnicamente más limitados que los actuales y muy poco plurales: televisión, radio y prensa en un número de cadenas reducido controlados por el establishment político, el cual los empleó a fondo para politizar las identidades culturales y manipular la historia con el objetivo de insuflar nacionalismo en las poblaciones. La ventaja del nacionalismo sobre otras fuentes de legitimación es clara: posibilita responsabilizar de todo lo malo a agentes externos a la propia nación (y, por tanto, excusar a los dirigentes locales de sus fracasos o su dosis de responsabilidad real en los problemas de la sociedad); obnubilar la capacidad de raciocinio y crítica de las gentes, so pena de convertirse en traidores; y subordinar toda clase de reivindicación, proyecto o sentimiento de injusticia sociales a la entelequia metafísica de la Nación que lucha por sobrevivir frente a la inquina de otras naciones o estados. El desempleo, la desigualdad, la falta de expectativas o la corrupción en la propia Nación pasan a un segundo plano hasta olvidarse. Las tendencias nacionalistas centrífugas estaban bien vistas, por añadidura, en Washington, que durante un tiempo las animó para fomentar esas mismas tendencias en otros países de Europa del Este y en la URSS esperando con ello debilitar a su rival soviético (la URSS comenzó a tener problemas serios de conflicto interétnico en el Cáucaso en los ochenta, mucho antes de hacer implosión).
Habiendo apostado las elites de cada república, en un grado mayor o menor, por el nacionalismo exclusivista y sin apenas impedimento federal alguno para desbaratar esa apuesta era sólo cuestión de tiempo y estrategia política que las repúblicas proclamasen su independencia. En 1990-1991 el proceso en esa dirección se aceleró mucho cuando Eslovenia y Croacia reformaron sus ordenamientos jurídicos con el objeto de establecer el principio de que sus leyes debían de prevalecer siempre sobre las leyes federales, comenzaron a montar ―con mayor éxito Eslovenia que Croacia― sus propios ejércitos aprovechándose de los OT/TO y el contrabando de armas y bloquearon la acción de las cada vez más fantasmagóricas instituciones federales arguyendo, no sin razón, que la Serbia de Milošević intentaba hacerse con su control en ventaja suya.
El punto más dramático de todo el asunto era que la antigua Yugoslavia constituía un pasto ideal para nacionalismos no sólo excluyentes, sino también irredentistas. Las regiones ‘irredentas’, pobladas mayoritariamente por grupos con la misma identidad étnico-cultural (y ahora político-nacional) pero situadas en las fronteras de una república federada con otra identidad étnico-cultural (y político-nacional) dominante, eran (y son) muy numerosas en los Balcanes. Las extensas regiones de Krajina y Eslavonia Oriental en Croacia estaban habitadas por serbios; Bosnia-Herzegovina era un verdadero mosaico de municipios croatas, serbios y ‘bosniacos’ (o ‘musulmanes’); los albaneses eran mayoría en el noreste de Macedonia; y la provincia autónoma de Kosovo contaba con un 80% de pobladores albaneses, según el censo de 1981. El discurso nacionalista cuestionaba las fronteras republicanas y defendía que cada ‘nación’, término que ya no tenía sólo un sentido cultural, sino también político-estatal, debía contar con su propio estado, del cual debían formar parte todas las tierras con una misma ‘nación’ predominante en número (salvo que algún mito histórico-nacional señalara otra cosa, como Serbia respecto a Kosovo). No es de extrañar, por tanto, que, mientras la proclamación de la independencia de Eslovenia previo referéndum en la primavera de 1991 no degeneró en un conflicto civil armado, las proclamaciones de independencia de Croacia, también en 1991, y de Bosnia-Herzegovina en invierno de 1992, ambas referéndum previo mediante, condujesen a sendos conflictos civiles genocidas: Krajina y Eslavonia Oriental proclamaron por la fuerza de las armas sus propias repúblicas independientes (de Croacia) con la expectativa de una futura fusión con Serbia y los líderes serbobosnios y bosniocroatas hicieron lo propio frente al gobierno bosnio musulmán de Itzetbegović con vistas a una futura incorporación a sus estados-nación matriz. Estos líderes gozaban del apoyo financiero y armado de Serbia y Croacia respectivamente, cuyos presidentes, Milošević y Tudjman habían decidido en 1991 repartirse entre ellos dos terceras partes de Bosnia-Herzegovina. La única fuerza armada yugoslava capaz de detener, si quiera provisionalmente, los conflictos armados civiles de los noventa, el JNA, resultó inoperante por su respeto hacia la autoridad civil federal ―que ya no era más que un fantasma―. En cuestión de meses, los altos manos serbios yugoslavistas fueron purgados por Milošević, los no serbios desertaron masivamente del JNA y éste acabó transformado en el ejército de la nueva Yugoslavia reducida, formada tan sólo por Serbia y el minúsculo Montenegro, pues Macedonia también había proclamado con éxito su independencia. La guerra en Croacia terminó provisionalmente en 1992, con una Croacia incapaz por el momento de liquidar las repúblicas de Krajina y Eslavonia Oriental. En cambio, el conflicto en Bosnia-Herzegovina se prolongó hasta 1995, con la población civil convertida en blanco de sistemáticas limpiezas étnicas por parte de todos los bandos ―paramilitares croatas, ‘bosníacos’ y serbios, aunque con mayores medios estos últimos por su más fácil acceso a los recursos del JNA― y víctima de una economía de guerra mafiosa.
La posición de EE.UU. y las grandes potencias europeas fue decisiva a la hora de enconar el conflicto en Croacia y Bosnia-Herzegovina y dar forma a su desenlace final. El gobierno norteamericano, partidario en abstracto de la integridad de Yugoslavia, pero, como se ha apuntado, no en la práctica, se había desentendido del tema en 1991, una vez que el país balcánico no le servía ya para nada en su disputa por la hegemonía mundial. Los estados de Europa occidental insistían en el principio de la intangibilidad de las fronteras estatales internacionales acordado en Helsinki en los años setenta, un principio muy razonable, en mi opinión, para preservar la paz en Europa y no volver a sufrir desastres como los padecidos durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la posición pro integridad de Yugoslavia fue saboteada por la Alemania recién unificada, deseosa de pasar a un primer plano en la escena internacional, reafirmar su poder en Europa, lograr mayor influencia en su tradicional zona de influencia y más comprensiva por razones históricas al tipo de nacionalismo romántico [2] que se estaba prodigando en los países ex comunistas. En efecto, Alemania reconoció unilateralmente las independencias de Eslovenia y Croacia, arrastrando con su decisión al resto de miembros de la CE ―pronto UE―. Y lo que es peor: hizo asumir a la UE una mezcla explosiva de principios de Helsinki adulterados (se respetaba el principio si se respetaban las fronteras regionales internas del estado desmembrado) y nacionalismo etnicista (cada nación ha de tener su propio estado porque la convivencia entre naciones dentro de unas mismas fronteras no es posible). Cuando el gobierno norteamericano volvió a intervenir en la zona en 1995 por razones de prestigio y para humillar la ineficaz diplomacia europea, asumió esa mezcla explosiva. En consecuencia, EE.UU. decidió dos cosas: 1) Que las fronteras internacionales de los estados salidos de la antigua Yugoslavia debían coincidir con las fronteras republicanas internas de la extinta federación; y 2) Que cada nueva república independiente debía ser de alguna manera étnicamente homogénea. Por esta razón, bombardeó duramente a las fuerzas serbobosnias alrededor de Sarajevo y obligó a Milošević, que había dejado de apoyarles con la finalidad de conseguir el levantamiento de las sanciones contra Serbia, a presionarles para que aceptasen la paz, al mismo tiempo que permitía que Croacia expulsase a la población serbia de Krajina y Eslavonia Oriental y bosniocroatas y serbobosnios ‘simplificasen’ el mapa de Bosnia-Herzegovina desde el punto de vista étnico. El resultado final fueron los acuerdos de la base norteamericana de Dayton suscritos con grandes dificultades por Tudjman, Milošević y los líderes bosniocroatas, serbobosnios y ‘bosniacos’. Esos acuerdos ponían fin a la guerra y, si bien reconocían formalmente la independencia e integridad de Bosnia-Herzegovina, creaban un engendro inclasificable e ingobernable sin intervención exterior (estrambótica confederación de tres entidades: la Federación Croata-Musulmana, la República Serbia de Bosnia y el distrito capitalino de Sarajevo; las dos primeras divididas, a su vez, en un gran número de cantones autónomos croatas, bosníacos y serbios, todo ello bajo la supervisión de una especie de gobernador colonial designado por las potencias occidentales).
Las guerras balcánicas de los años noventa tuvieron un corolario en la intervención de la OTAN en la ex provincia autónoma de Kosovo en la primavera de 1999. A día de hoy se sabe que los problemas de convivencia en Kosovo no habrían trascendido a la opinión pública internacional de no haber mediado los intereses nada humanitarios de los Estados Unidos. Desde principios de los ochenta, Kosovo había devenido una región problemática para el gobierno regional serbio a causa de las reivindicaciones albanokosovares de elevación de su estatus al de república federada, la pobreza de la provincia autónoma ―la zona más pobre de toda Yugoslavia, como ya se ha indicado antes― y la corrupción excepcional y la política discriminatoria anti serbia de las autoridades kosovares. En un contexto en que el nacionalismo etnicista, excluyente e irredentista, había pasado a ser una fuente de legitimación de primer orden de las elites políticas establecidas y de los intelectuales deseosos de medrar, tanto las autoridades provinciales como la oposición albanokosovares lo abrazaron con gran pasión. La respuesta serbia, igualmente dictada por el nuevo frenesí nacionalista no se hizo esperar: Milošević, entonces presidente de Serbia, anuló de facto y por la fuerza la autonomía kosovar en 1988. Un movimiento independentista de signo pacífico, cuya principal estrategia de lucha era la desobediencia civil y la construcción de estructuras estatales paralelas a la administración pública oficial, dominó el nacionalismo albanokosovar, pero sus éxitos, desde el punto de vista del proyecto independentista, fueron escasos. Las estructuras paralelas ofrecían un servicio peor a la población que la administración serbia, aparte de hallarse infiltradas por toda clase de mafias. Kosovo ni siquiera recuperó su autonomía provincial. Aún más importante que esta falta de éxito a efectos de explicar el arrinconamiento de ese movimiento de signo pacífico, fue la proliferación de armas y del contrabando en Kosovo a raíz del colapso del estado albanés a mediados de los noventa. Al final, una anárquica organización mafioso-guerrillera llamada UÇK apareció como el paladín de la causa independentista albanokosovar en los últimos años del siglo XX. Su estrategia era el atentado y la extorsión. El gobierno norteamericano la incluyó en su lista de organizaciones terroristas. Las operaciones del UÇK y las contraoperaciones de la policía serbia generaron una espiral de violencia que afectó a la población civil de Kosovo.
Las acciones del UÇK y el gobierno serbio y la violencia contra civiles inocentes desplegada por ambos, mucho más limitada de lo que luego dieron a entender los mass media, no preocupaban demasiado ni a los EE.UU. ni a la opinión pública internacional. Pero la Casa Blanca vio en ellas un excelente pretexto para llevar a cabo una intervención militar de poco riesgo y mucho beneficio. En aquel momento, EE.UU. quería fortalecer la imagen de la OTAN ampliando su radio de acción, cambiando su naturaleza de alianza occidental defensiva y asegurando su expansión hacia el este. De paso, deseaba demostrar que ningún gobierno que se resistiese al reformismo socioeconómico neoliberal y su ola ‘liberalizadora’-privatizadora, como era todavía el caso del gobierno de Milošević, podía sobrevivir en Europa. Nada mejor para alcanzar esos objetivos que una intervención militar humanitaria en Europa oriental contra un malvado líder genocida. Presupuesto lo anterior, todo lo demás vino de suyo.
Los medios de comunicación de masas difundieron la noticia de que se hallaba en curso en Kosovo un (inexistente) genocidio de vastas proporciones implementado por Milošević y sus salvajes sicarios. Para aparentar que se había intentado encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis, se ofreció a la delegación yugoslava un acuerdo-trampa imposible de aceptar (más deshonesto aún que el ultimátum austro-húngaro a Serbia de julio de 1914: la delegación yugoslava tenía que aceptar convertir toda Serbia y Montenegro en un protectorado militar de la OTAN). El UÇK aceptó el acuerdo, pero, naturalmente, la Yugoslavia reducida no. Y la OTAN se puso a bombardear Serbia y Kosovo en un acto de agresión contrario a la Carta de Naciones Unidas, impulsando con sus bombardeos un intento serbio de limpieza étnica de albanokosovares, esto es, aquello que precisamente se suponía que iba a evitarse. Por si esto fuera poco, como los mandos serbios habían sido muy eficaces a la hora de proteger los posibles objetivos militares, las bombas ‘otánicas’ destruyeron infraestructuras civiles, provocaron ‘daños colaterales’ o, simplemente, cayeron en la nada, pero apenas dañaron al ejército y los cuerpos de seguridad enemigos. Eso sí, sembraron el país de tóxicas toneladas de plutonio y uranio empobrecidos. Tras 78 días de absurdo e infructuoso bombardeo ―desde el punto de vista de la misión publicitada en los medios de comunicación de masas−, Milošević aceptó un nuevo trato a priori mejor para él [3] y, todo sea dicho, también para su país. La administración serbia se debía retirar de Kosovo, pero se descartaba la exigencia de la ocupación ‘atlántica’ de Serbia y Montenegro y EE.UU. se comprometía a asegurar la integridad territorial del país bombardeado.
El desmembramiento de Yugoslavia y las subsiguientes guerras balcánicas dejaron a los flamantes nuevos estados independientes, salvo Eslovenia, en una situación lamentable. Todavía al acabar la primera década del siglo XXI todos los territorios de la antigua Yugoslavia estaban en términos relativos peor que al inicio del proceso de disolución de Yugoslavia [4]: todos estaban más endeudados, más deprimidos económicamente, con más desempleo e inseguridad que antes, aunque, claro está, con grandes diferencias entre ellos. Serbia y Macedonia (por sus problemas con su minoría albanesa y con el gobierno griego) son poco menos que unos parias internacionales y las mafias violentas campan a sus anchas [5]. Bosnia-Herzegovina es un protectorado internacional con la kafkiana organización política territorial antes descrita. Sus instituciones confederales y federales no funcionan, su burocracia cantonal es inmensa en proporción a la población, el país depende económicamente de la ayuda exterior y las mafias, su desempleo es astronómico (cerca de la mitad de la población activa) y las divisiones y animadversidades interétnicas están muy lejos de haberse superado. Lo mismo puede decirse de Kosovo, excepto respecto al problema de la convivencia interétnica, ‘resuelto’ por la expeditiva vía expulsar a las últimas familias serbokosovares ante las mismísimas narices de los estadounidenses. Por cierto, EE.UU. incumplió su promesa de respetar la integridad territorial yugoslava (y, por ende, serbia, en tanto que estado sucesor) al incitar la proclamación unilateral de independencia del gobierno kosovar y reconocerlo, propinando con ello el tiro de gracia a los principios de Helsinki [6]. Eslovenia y Croacia han conseguido entrar en la Unión Europea y en la zona euro, si bien muchos de sus ciudadanos comienzan a plantearse si eso es una suerte o, más bien, una desgracia.
Este es a grandes rasgos el relato que se puede encontrar en forma mucho más detallada y argumentada en los capítulo 1 a 7 de Y llegó la barbarie. El ensayo de José Ángel Ruiz Giménez se cierra con un apartado conclusivo en que el autor reflexiona sobre la narración precedente producto de años de investigación. En ese apartado pueden leerse interesantísimas ideas acerca de los usos de la historia, la tarea del historiador, los peligros del nacionalismo en determinados contextos, la guerra como negocio y el papel de la comunidad internacional, los medios de comunicación y la sociedad civil en la evolución de los conflictos.
Me gustaría finalizar este escrito con una admonición. La Europa surgida de las revoluciones y contrarrevoluciones del siglo XIX ha girado durante demasiado tiempo en torno a la idea de estado-nación y la politización de las identidades étnico-culturales que está en su base [7]. Incluso hoy eso sigue siendo así a pesar de la crisis de la soberanía estatal y la globalización (más aún: también gracias a ellas, como reacción a las mismas y a los trastornos sociales que han causado). Es necesario emplear toda nuestra imaginación para idear discursos y proyectos políticos que tengan como meta la despolitización final de esas identidades. Esta despolitización, y en modo alguno las ideas de soberanía y autodeterminación nacionales, constituye el único camino a transitar si se quiere evitar que las sociedades europeas sigan precipitándose por el despeñadero nacionalista.
Notas
[1] La presencia turca en los Balcanes había quedado circunscrita a sus límites actuales como consecuencia de la derrota del Imperio Otomano en las guerras balcánicas de 1912-1913.
[2] Y base última, a fin de cuentas, del principio de autodeterminación de los pueblos de matriz wilsoniana.
[3] No obstante, Milošević fue desalojado del poder al año siguiente tras una derrota electoral por un margen muy estrecho. Como se sabe, fue extraditado poco después a La Haya y falleció durante su juicio ante el TPIY por crímenes contra la humanidad.
[4] Es decir, comparando tanto los indicadores socioeconómicos y los niveles de violencia de la Yugoslavia de los ochenta con los propios de sus ex territorios veinte años después como sus respectivas posiciones respecto a Europa en los mismos períodos de tiempo.
[5] La Unión Europea intenta convertir ahora Serbia en un inmenso campos de retención y detención de refugiados, en la medida en que estos no queden confinados en Turquía o la ‘solución final’ turca fracase.
[6] Vaya independencia la de Kosovo: ¡ser una inmensa base militar de la OTAN!
[7] En contraste con otras épocas históricas: por ejemplo, el mundo romano clásico. Un modelo de diversidad cultural (dentro de sus confines).
30 /
8 /
2016







